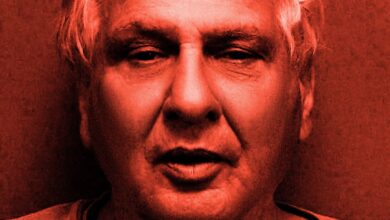Los narcos invisibles de Colombia: la guerra secreta por la verdad, el poder y la nueva economía de la droga

Hace quince años, un hombre dobló su periódico en un café de Ciudad de Panamá y se entregó, en silencio, a dos agentes estadounidenses. No hubo armas ni persecución: solo un gesto, un apretón de manos, y se cerraba así uno de los grandes ciclos criminales de Colombia. Ese hombre, Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, había supervisado el envío de casi 900 toneladas de cocaína y el lavado de miles de millones de dólares a través del habitual laberinto de paraísos fiscales.
Extraditado y olvidado tras seis años de prisión, Lozano ha vuelto a aparecer, pero no en un tribunal, sino en los discursos del presidente Gustavo Petro, quien lo acusa de liderar una red secreta que planea asesinar al jefe de Estado. La denuncia ha reabierto una batalla más profunda: la lucha por el control del relato colombiano sobre el crimen, la política y la verdad misma.
De un café a los “narcos invisibles”
El historiador Petrit Báquero contó a El País que la rendición de Lozano en aquel café fue “casi cinematográfica”, el epílogo de una era de capos ostentosos y selvas en llamas. Pero la más reciente filtración de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia (DNI) sugiere que el viejo guion del narcotráfico ha sido reescrito.
Petro ha bautizado la estructura como la Nueva Junta del Narcotráfico (NJN), describiéndola como una hidra corporativa silenciosa que se extiende desde minas de esmeraldas hasta clubes de fútbol y empresas de seguridad privada. En el dossier de 21 páginas de la agencia, los miembros aparecen con un nombre tan preciso como inquietante: los narcos invisibles.
A diferencia de los señores de la droga de cadenas de plata y haciendas, estos nuevos actores se comportan como directores ejecutivos. El informe sitúa sus centros de operación en Madrid, Dubái, México y Turquía: ciudades con la logística, los bancos y la distancia “plausible” que los protege de las órdenes judiciales colombianas. Según investigadores consultados por El País, algunos líderes de la NJN viven cómodamente en España; otros figuran en los registros comerciales de los Emiratos Árabes.
El mismo documento atribuye una docena de homicidios a la red, entre ellos el asesinato de un empresario esmeraldero en abril. Lo que no confirma es un plan para asesinar al presidente.
Fuentes de inteligencia admitieron al diario que “no existe información que respalde la intención de este grupo de matar a Petro”. El mandatario, citando “otras fuentes estatales”, insiste en que sí la hay y ha remitido sus sospechas a una Fiscalía escéptica.
La discrepancia ha convertido una filtración de inteligencia en un terremoto político.
Geopolítica, el Cartel de los Soles y la contranarrativa de Petro
La disputa ya trasciende Bogotá. Durante años, Washington ha presentado al presidente venezolano Nicolás Maduro como el rostro del Cartel de los Soles, una supuesta alianza entre militares y narcotraficantes que justificó sanciones y despliegues navales de Estados Unidos en torno a Venezuela.
Petro ha volteado el relato: “Los verdaderos traficantes son la NJN”, asegura, “no un Estado profundo venezolano”.
Si tiene razón, la lógica geopolítica detrás de la presión estadounidense sobre Caracas se derrumba.
Si se equivoca, su narrativa corre el riesgo de dar legitimidad a un rumor con el peso de un nombre.
Fuentes citadas por El País afirman que ni la Fiscalía ni la Policía Nacional han verificado la existencia de la NJN. Aun así, Petro la menciona una y otra vez, desde los atriles y en redes sociales, aludiendo a ella decenas de veces desde junio.
La reacción ha sido inmediata. Donald Trump lo acusó de ser un “líder del narcotráfico ilegal”.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Petro, a su familia y a un asesor, un movimiento que, según El País, sorprendió al cuerpo diplomático colombiano. Petro respondió presentándose como víctima de la NJN y de las élites globales amenazadas por su agenda reformista. Incluso ha afirmado, sin pruebas, que el grupo ordenó un intento de asesinato contra el opositor Miguel Uribe Turbay.
El resultado: una colisión entre inteligencia y política. Cuando los presidentes tratan los informes secretos como narrativas, los hechos se vuelven elásticos. Un dossier destinado a analistas se transforma en arma de opinión pública. El precio es la legitimidad: cuando los ciudadanos ven a sus líderes improvisar villanos, dejan de creer también en los héroes.
Madrid, Dubái y el nuevo camuflaje corporativo
De acuerdo con la inteligencia resumida por El País, los narcotraficantes de hoy operan como multinacionales. Madrid se ha convertido en su centro europeo.
Uno de los señalados, Jorge González, alias J. la Firma, enfrenta un proceso judicial por tráfico de cocaína. Otro, Alejandro Salgado Vega (El Tigre), vive en Dubái, un refugio de anonimato y vuelos directos hacia África y Europa. Los investigadores también rastrean conexiones en Turquía, un “nuevo paraíso”, y rutas que pasan por Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Australia.
El dinero se camufla en industrias que combinan glamour y opacidad: esmeraldas, fútbol profesional y seguridad privada. Solo el comercio de esmeraldas exportó 127,5 millones de dólares el año pasado, un negocio inundado de efectivo, precios fluctuantes y poca transparencia.
Los clubes de fútbol ofrecen orgullo cívico y boletería—canales perfectos para un dinero que prefiere aplausos a auditorías. Las empresas de seguridad brindan algo más sutil: vehículos, permisos de armas y uniformes “oficiales”. Cuando el Estado externaliza la protección, la frontera entre lo público y lo privado se difumina lo suficiente como para que respire una economía en la sombra.
Según los expertos, esto no es exclusivo de Colombia; es el modelo del crimen globalizado.
Pero el país sigue siendo uno de sus laboratorios porque la persecución judicial se enfoca más en personajes que en transacciones. Mientras no existan registros de beneficiarios reales ni fiscales que sigan el dinero en lugar de los titulares, los “invisibles” seguirán siéndolo. La invisibilidad, al fin y al cabo, no es magia: es papeleo y direcciones plausibles.
Fragmentación, fracaso de política y el trabajo pendiente
El análisis de Báquero es tan sombrío como esclarecedor. “Hemos perdido las grandes rutas hacia los principales mercados”, dijo a El País. Lo que queda es un mosaico fragmentado: más de 50 grupos—de albaneses a belgas y microcarteles latinoamericanos—colaborando transacción por transacción.
La hidra ya no tiene cabeza que cortar. Puedes arrestar a un jefe, pero no puedes arrestar una red.
Para el historiador, esa fragmentación mide medio siglo de fracasos en la política antidrogas.
Las guerras contra el narcotráfico destruyeron jerarquías, pero fertilizaron el terreno para actores más pequeños y veloces. La oferta no se redujo; se diversificó. Si Colombia quiere recuperar credibilidad, dice Báquero, debe evitar que la política devore a la inteligencia y alinear la aplicación de la ley con la realidad.
Eso implica tres tareas:
- Evidencia antes que drama. Cuando los líderes se adelantan a sus agencias, regalan a los criminales una mística gratuita. Si las acusaciones de Petro son ciertas, debe probarlas; si no, debe contenerse.
- Presionar los cruces, no los mitos. El tráfico moderno vive en intermediarios, contadores, operadores logísticos y corruptos en puertos y bancos—no en montañas con fusiles.
- Unificar la voz del Estado. Cuando los fiscales desmienten lo que el presidente afirma, el público asume que todos mienten.
La verdad más incómoda quizá sea esta: el narcotráfico colombiano está demasiado entrelazado con la economía legal como para esperar soluciones simples. Los “narcos invisibles” no se esconden en la selva, sino en las juntas directivas. Su violencia es más silenciosa, sus ganancias se lavan con respetabilidad.
La lucha ya no consiste en incautar cocaína, sino en recuperar credibilidad.
Como advierte Báquero, aquella rendición en el café que abrió esta historia no fue el final de nada, sino una pausa. Las redes se reorganizaron, los políticos reescribieron sus guiones y el mito del cartel todopoderoso dio paso a una realidad más sutil. Para enfrentarla, Colombia necesitará menos discursos y más hojas de cálculo, menos héroes y más auditores. Solo entonces podrá contar una versión de su guerra contra las drogas que, por fin, sea verdadera.
Lea También: La Armada y la Ilusión: Por Qué la Guerra Antidrogas de Estados Unidos Pelea en el Océano Equivocado