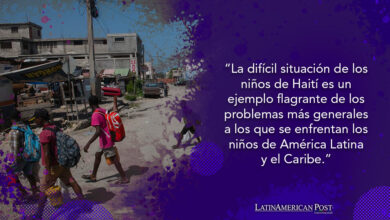Silencio No Contado: Cómo el Derramamiento de Sangre en América Latina se Volvió Ruido de Fondo

Desde el aumento explosivo de homicidios en Ecuador hasta el colapso casi total de Haití, el derramamiento de sangre en América Latina es real, creciente y persistentemente ignorado. Mientras nuestras redes se desbordan de crisis, la conciencia mundial guarda silencio. La violencia no ha desaparecido. Simplemente hemos aprendido a pasarla por alto al hacer scroll.
Desplazándonos hacia la Indiferencia
Bloqueos de cárteles, tiroteos entre pandillas y masacres están convirtiendo partes de América Latina en zonas de conflicto, pero fuera de la región, la violencia apenas deja huella en nuestra conciencia colectiva. No porque no sea horrible, sino porque ya nos hemos acostumbrado a ella.
En teoría, una violencia de esta magnitud debería paralizarnos. Pero en la era digital, rara vez lo hace.
Abre cualquier red social y encontrarás titulares brutales entre peleas de celebridades y videos de cocina. Una narco-masacre en Sinaloa. Un motín carcelario en Guayaquil. Violaciones colectivas y secuestros extorsivos en Puerto Príncipe. Cada uno es terrible. Cada uno se olvida en minutos.
El psicólogo Paul Slovic, quien ha estudiado la empatía y la respuesta humanitaria durante décadas, llama a esto “fatiga por compasión”. Su investigación demuestra que las personas suelen sentir una preocupación profunda por la historia de una víctima, pero la empatía tiende a colapsar cuando el número de víctimas crece. ¿Un niño secuestrado? Indignación. ¿Mil asesinados? Solo una cifra.
Este adormecimiento emocional, amplificado por los algoritmos y el scroll infinito, convierte incluso los horrores más atroces en simple papel tapiz. El hemisferio occidental, antes romantizado como el “patio trasero” pacífico del progreso democrático, ahora hierve en sangre, mientras el resto del mundo permanece en gran parte al margen.
Y esa indiferencia tiene consecuencias.
Ecuador: Cuando la Selva Comienza a Arder
Antaño conocido por su biodiversidad y ecoturismo, Ecuador es ahora uno de los países más violentos de América Latina. En 2024, cerca de 7,000 personas fueron asesinadas, más del doble que hace una década. Las rutas del narcotráfico se desplazaron hacia el sur desde Colombia, y los cárteles las siguieron.
El presidente Daniel Noboa ha respondido con poderes de emergencia, detenciones masivas e incluso una solicitud de asistencia militar a EE.UU., una medida desesperada que subraya cuán erosionado está el control estatal. Pero ninguna redada ni retórica reconstruirá un sistema judicial corroído por la corrupción ni dará empleo a los jóvenes que enfrentan el reclutamiento narco.
En Guayaquil y Esmeraldas, algunas familias ya mantienen dos maletas listas: una para las compras, otra para evacuar. Para los ecuatorianos, la violencia no es una anomalía. Es ambiente: parte del paisaje sonoro, como el tráfico o la lluvia.
Y sin embargo, fuera de la región, Ecuador apenas aparece en los titulares, a menos que se fugue un narco o un motín carcelario escale hasta convertirse en asedio. Incluso en esos casos, la noticia desaparece en horas, eclipsada por el chisme de celebridades o guerras lejanas con frentes más claros.
México: Un País que Sangra en Tiempo Real
Las guerras de cárteles en México ya no son una crisis: son una condición crónica.
Más de 30,000 personas son asesinadas cada año. Pueblos enteros viven bajo toque de queda. En estados como Michoacán, los maestros rurales esquivan balas para llegar a sus aulas. En Sinaloa, facciones rivales de los herederos de El Chapo luchan calle por calle por el control.
Esta ha sido la realidad de México por dos décadas.
Cada presidente promete un enfoque diferente. Felipe Calderón trajo al ejército. Enrique Peña Nieto fue tras los capos. Andrés Manuel López Obrador apostó por “abrazos, no balazos”. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por una policía basada en inteligencia y reformas. Es un enfoque más coherente, pero el progreso será lento.
Mientras tanto, el turismo prospera en Cancún, y los medios estadounidenses miran para otro lado. El horror continúa con tal frecuencia que se vuelve rutina. Una masacre aquí, un cuerpo desmembrado allá. Espeluznante, pero predecible. Y lo predecible rara vez impacta.
¿El resultado? Una normalización de la violencia tan completa que ya no preguntamos cómo podría terminar, sino hasta dónde podría extenderse.
Haití: Colapso Sin Titulares
Haití no está al borde del abismo. Está cayendo—y desde hace años.
No hay presidente electo desde 2021. Las pandillas controlan el 90% de Puerto Príncipe. Los secuestros son diarios. La gasolina escasea. Ni siquiera la ayuda humanitaria puede ingresar a partes de la capital sin escolta armada.
La ONU registró 3,000 muertes violentas en seis meses—una cifra asombrosa para cualquier país, y más aún para uno golpeado por desastres naturales, brotes de cólera y asesinatos políticos.
Y sin embargo, la cobertura mediática es esporádica, en el mejor de los casos. Parte del problema, según expertos, es estructural. Los medios globales buscan “ganchos noticiosos”: un evento dramático, una imagen viral, algo repentino. El colapso de Haití no es nada de eso. Es lento, agotador y terminal. No hay nuevo titular porque la crisis no ha terminado. Solo está estancada en el borde del abismo.
Esta invisibilidad es una herida más. Los haitianos no solo sufren la violencia—la sufren en soledad.

EFE/Antonio Lacerda
Recordar lo que se Siente Estar Indignado
Entonces, ¿qué puede hacerse frente a tanta fatiga?
Comencemos con contar historias. No del tipo fugaz que muestra titulares sobre guerras narco durante 90 segundos, sino reportajes profundos y sostenidos que sigan a las víctimas, sus familias y los sistemas. Periodismo que permanece después del humo y se pregunta qué permitió que empezara el fuego.
Combinemos eso con políticas que vean a las personas detrás de los titulares. La ayuda exterior de EE.UU. suele centrarse en la militarización. ¿Pero qué pasaría si se invirtiera más en reforma judicial, control anticorrupción y oportunidades económicas? ¿Y si esos vehículos blindados vinieran acompañados de abogados y capacitadores laborales?
Y finalmente, el reto más grande: la atención del lector. Pausa. Mira el número. Imagina a la familia. Pregunta por qué la violencia es constante, y la cobertura no. El costo de dejar de mirar no es solo emocional: es estratégico. Las armas y el dinero de EE.UU. alimentan esta violencia. Los migrantes huyen de ella. Cuando dejamos de preocuparnos, también dejamos de prepararnos para las formas en que estas crisis nos alcanzarán.
Los conflictos de América Latina persisten. Pero el silencio no es ausencia de tragedia. Es la banda sonora de un mundo que elige mirar hacia otro lado.
Lea Tambien: Leyva niega conspiración contra Petro mientras crece la crisis institucional y diplomática en Colombia
Créditos: Investigación psicológica de Paul Slovic (Decision Research); datos de homicidios de registros nacionales; comentarios del politólogo José Álvaro Moisés (USP); violencia en Haití según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; análisis de medios extraído de Columbia Journalism Review y Nieman Reports.