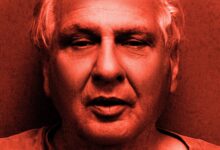Destacado
-

Las rosas colombianas impulsan las exportaciones de San Valentín y una silenciosa fuerza laboral femenina
Antes de que un ramo de San Valentín llegue a un florero en el extranjero, comienza en hileras frías y húmedas donde mujeres colombianas cortan rosas una a una en la oscuridad. Su trabajo alimenta familias y sostiene una exportación emblemática, incluso cuando la presión de febrero pone a prueba…
Lea más » -

-

-

-

-

-

-

-

-