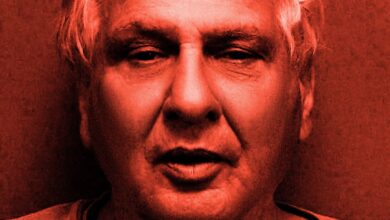El Banco de Alimentos de Zipaquirá convierte el desperdicio en esperanza para familias rurales colombianas

En las montañas a las afueras de Bogotá, estantes de yogures próximos a vencerse y pan excedente están alimentando en silencio una revolución. El Banco de Alimentos de Zipaquirá llega hoy a 3.500 familias campesinas al mes, demostrando que el hambre no se trata tanto de escasez como de voluntad y logística.
Donde el turismo brilla, el hambre espera
Los visitantes llegan en masa a Zipaquirá para descender a la famosa Catedral de Sal—buses alineados, guías ondeando banderas, destellos de cámaras rebotando en muros tallados en sal—mientras, a pocas calles, se despliega otra coreografía, invisible para los turistas. En una bodega con aroma tenue a harina y banano, voluntarios clasifican tomates golpeados de los frescos, sellan cajas con pistolas de cinta y dirigen estibas hacia la luz del día.
Aquí la ciudad revela su otra historia. Montacargas cargan alimentos que de otro modo se perderían—yogures a punto de expirar, pan del día anterior, cajas de cereal abolladas en tránsito. Cada mes, esos bultos llegan a veredas donde el hambre rara vez se nombra en voz alta. “La acogida siempre es de esperanza”, contó a EFE el sacerdote José Alejandro Quiroga, director pastoral del banco, al describir la escena cuando llegan los camiones: ancianos esperando bajo el sol, madres con niños en brazos, vecinos pasándose los paquetes en cadena humana.
Una bodega de segundas oportunidades
Hace menos de una década, el Banco de Alimentos de Zipaquirá era pequeño: atendía a 500 familias con un puñado de colaboradores. Hoy respalda a casi 3.700, gracias a una alianza en tiempos de pandemia con la red nacional de bancos de alimentos, Ábaco, y a un círculo creciente de donantes. PriceSmart y Makro entregan excedentes a diario; panaderías mandan panes aún tibios de los hornos del día anterior.
La directora administrativa, Lida Plata, quien pospuso su jubilación para liderar el esfuerzo, insiste en el enfoque rural. “Somos rurales, completamente rurales: el 95% de nuestro nicho son familias campesinas”, dijo a EFE. Esa misión redefine lo que es un lujo. Cuando una donación incluye cajas de cereal, chocolate o golosinas, niños en veredas apartadas los prueban por primera vez—una muestra comestible de un país que solo conocen por televisión.
Las familias que pueden aportar pagan una cuota simbólica—entre 42.000 y 180.000 pesos (10 a 45 dólares), muy por debajo de los precios de supermercado. Quienes no pueden son cubiertos por un esquema de apadrinamiento: otra familia dona 15.000 pesos, y sus vecinos reciben la misma bolsa. “Garantizamos las entregas lleguen o no las donaciones”, subrayó Plata. Con Ábaco respaldando inventarios, cada paquete incluye básicos—como arroz, fríjoles, aceite y pasta—y artículos de higiene.
Mercados que recorren caminos de montaña
Cada bolsa lleva más que comida. Lleva tiempo—tiempo que permite a los niños seguir en la escuela en lugar de acompañar a sus padres a rebuscarse. Lleva previsibilidad en un campo donde el cambio climático ha alterado los viejos ritmos de siembra. Y lleva dignidad.
En Villa del Rosario, un barrio humilde donde una iglesia de madera sostiene la vida comunitaria, 43 familias recibieron una entrega reciente. No hubo discursos. La gente cargó bultos en hombros o coches de bebé y se fue rápido, no por indiferencia sino por orgullo. “Esto no se paga con dinero en el mundo”, dijo Plata a EFE, con la voz entrecortada al recordar cómo familias que casi no tienen nada aún ofrecen comida o café a los voluntarios.
Las cifras nacionales son duras: Colombia desperdicia 9,7 millones de toneladas de comida al año, mientras 14,4 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Cada camión que convierte excedentes en cenas refuerza la idea: el hambre no es falta de alimentos, sino de distribución y determinación.
Más allá de la comida, una red de confianza
La geografía vuelve el trabajo más difícil y más necesario. Zonas rurales que antes vivían de cosechas autosuficientes ahora enfrentan sequías, inundaciones o la presencia de grupos armados que interrumpen siembras y transporte. Para mantener la regularidad, el banco confía en personas, no solo en camiones. Cada parroquia depende de líderes locales que organizan listas, recogen aportes y aseguran que los más vulnerables reciban apoyo.
La trabajadora social Diana Orduy se topa a menudo con crisis que ningún mercado resuelve por sí solo. “He tenido que acompañar situaciones duras”, contó a EFE, recordando hogares donde la salud y la higiene habían colapsado. En esos casos, la entrega es apenas un inicio. “Tratamos de ayudar de la manera más integral posible”, dijo, conectando familias con clínicas o servicios municipales. Así, el banco se convierte en centro de enlace comunitario, elevando problemas que incluso las autoridades locales habían pasado por alto.
El contraste es impactante: turistas colmando el esplendor subterráneo de la catedral, mientras, a unos cerros, familias dependen de discretas bolsas mensuales para sobrevivir. Recuperación económica y hambre coexisten, separadas a veces por una simple curva en la carretera. La respuesta del banco no es vistosa sino persistente: recolectar, clasificar, empacar, conducir hasta que se acabe el pavimento y entregar dignidad, una bolsa a la vez.

Una revolución modesta contra el reloj
Todo funciona con urgencia. El yogur marca una fecha en la tapa, el pan se endurece en horas y la fruta se golpea de un día para otro. Los camiones deben ganarle a la descomposición en carreteras andinas. Los voluntarios resuelven decenas de pequeños problemas diarios para que las familias no enfrenten problemas imposibles.
Desde la pandemia, el crecimiento del banco se siente menos como expansión que como adaptación. Zipaquirá atrae millones de turistas por su industria de hospitalidad, mientras el banco practica otra hospitalidad: sin entradas, sin torniquetes, solo dignidad silenciosa. Esto no es caridad de escaparate. Es logística como justicia.
Cuando le preguntaron qué la sostiene, Plata describió el silencio tras la partida de un camión: sin aplausos, sin discursos, solo ollas que vuelven a sonar, niños abriendo una caja de cereal que solo conocían por anuncios, vecinos tocando puertas con porciones compartidas. Ese silencio, dijo, es total.
Also Read: Cómo el dominio .ai de Anguila se convirtió en la exportación más candente del Caribe
Si un país se mide por cómo trata a quienes viven al final de caminos polvorientos, entonces estos mercados—hechos con el pan de ayer y la esperanza de mañana—imponen un estándar digno de alcanzar. En Zipaquirá, el desperdicio se ha transformado en resiliencia, y el silencio del hambre en alivio, aunque sea por un rato.