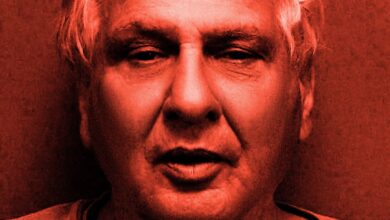Las vidas venezolanas en las calles de Colombia cambian tras la sorpresiva captura de Maduro

En Cúcuta, un exhabitante de calle venezolano que ahora trabaja regando parques viste un uniforme verde. En Bogotá, repartidores revisan sus aplicaciones y evitan las cámaras. Tras la captura de Nicolás Maduro, los migrantes venezolanos en Colombia piensan en regresar a casa, la amnistía y las vidas que han reconstruido en medio de la incertidumbre.
Un uniforme, una frontera y un nuevo hogar
La manguera silba mientras el agua empapa el césped, volviéndolo más oscuro. Cristopher Landázuri trabaja en las zonas verdes de la ciudad, caminando por un parque en Cúcuta con la tranquilidad de quien protege una rutina que nunca pensó tener.
Cuando cruzó a Colombia en 2019, dice que no tenía trabajo, ni hogar, ni rumbo. Durmió en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivió como pudo en una ciudad fronteriza a lo largo de los 2.219 kilómetros de línea que se convirtieron en la principal ruta de escape para millones de venezolanos. “Vivía en la calle, pasé por las drogas y gracias a un programa de la alcaldía pude rehabilitarme”, contó a EFE.
Ahora, habla de mantenerse seguro. “Me enamoré de Cúcuta, me enamoré de Colombia, ya tengo mi vida aquí”, dijo a EFE.
En enero, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una operación militar estadounidense que inició una compleja transición política. Para los venezolanos en Colombia, la noticia planteó una pregunta clara: ¿Es posible regresar sin volver a arriesgarlo todo?
Colombia es el principal destino de los migrantes venezolanos, acogiendo a unos 2,8 millones de personas, según cifras oficiales. Organizaciones internacionales estiman que más de 7,7 millones de venezolanos han salido en la última década. Muchos han reconstruido sus vidas en Bogotá como vigilantes, panaderos, repartidores, periodistas o vendedores ambulantes.

El miedo en la plaza
En el centro de Bogotá, reconstruir puede parecer esperar. En mercados y pequeñas plazas, decenas de migrantes permanecen de pie durante horas, esperando que un pedido llegue a la pantalla del celular. Varios repartidores de comida que trabajan con aplicaciones como Rappi o DiDi rechazaron hablar con EFE, y algunos se alejaron apenas vieron una grabadora.
Un repartidor explicó la razón. “Si nos ven, nos agarran y nos llevan a El Helicoide”, dijo a EFE, en referencia al centro de detención donde agencias de la ONU han reportado salas de tortura y donde han muerto detenidos bajo custodia, incluido el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa bajo el fallecido presidente Hugo Chávez.
Aun así, la esperanza se abre paso. Antonio Alexander Hernández, un vigilante de 54 años, cuenta que se enteró de la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero. “Gloria a Dios, llegó lo que estábamos esperando”, dijo a EFE. Hernández afirma que huyó tras ser advertido de que estaba en una lista de personas a capturar. Solo quiere regresar si hay garantías. “Pienso volver, pero con una ley de amnistía que nos permita regresar en paz”, dijo a EFE.
Otros ven el regreso como algo real, pero no inmediato. Isamar Celín, manicurista en Chapinero que también trabaja como enfermera privada, salió de Venezuela hace seis años. Dice que la noticia la hizo “muy feliz”, contó a EFE, pero aún no regresará porque su madre está en tratamiento contra el cáncer en Colombia. “Venezuela tendría que estar tan estable como Colombia para poder llevarla”, dijo a EFE.
Diego Alexander Matute, que fue administrador en Venezuela y ahora es panadero en Bogotá, ve la reconstrucción como un proceso, no una celebración. “Por supuesto que volvería, pero primero tiene que haber estabilidad económica y política”, dijo a EFE. Todavía no. No sin estabilidad.

El trabajo sigue ganando
Ariadni Benítez lleva siete años vendiendo café, cargando dos termos y vasos plásticos, ofreciendo tinto a conductores y transeúntes. Salió de Venezuela durante una crisis de salud de su hija, cuando no pudo conseguir medicinas. “Tengo estabilidad, mis hijas están estudiando, así que realmente no pienso en regresar”, dijo a EFE.
Beatriz Jhoana Ochoa, quien vende empanadas y arepas en un puesto callejero en Cúcuta, regresó recientemente a Venezuela por primera vez en ocho años y encontró un país que, al menos en la superficie, parecía ajeno al temblor político. “Llegué a la Isla de Margarita y todo estaba normal, la gente en la playa, tomando, disfrutando, nadie hablaba del tema”, contó a EFE.
Su conclusión es tajante. “No me importa si él está o no; igual tengo que trabajar”, dijo a EFE.
El problema es que la política puede cambiar rápido, mientras que reconstruir una vida toma tiempo. Landázuri, regando parques en Cúcuta, ya cruzó un umbral. Para millones de venezolanos que observan desde Colombia, el siguiente paso es más difícil de confiar.
Lea También: Madres Buscadoras mexicanas llevan sus habilidades en el desierto al caso de desaparecida en Tucson