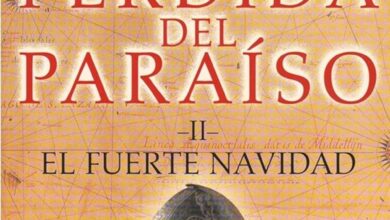Colón sin los mitos: un genio obstinado que calculó mal el mundo

Cinco siglos después, Cristóbal Colón sigue siendo menos un hombre que un espejo: refleja las historias que las naciones cuentan sobre sí mismas. Una nueva biografía desmonta esas leyendas con documentos y matices, reinterpretando al explorador no como villano ni como santo, sino como algo mucho más interesante: un ser humano obstinado, calculador y complejo.
El genovés, no el hombre de los mil nacimientos
Pocas figuras han inspirado tanto fervor patriótico como Colón. Durante siglos, ha sido reclamado por una docena de países —España, Portugal, Francia, incluso Grecia y Suiza—, todos ansiosos por atar su legado a su bandera. El historiador Esteban Mira Caballos, en su amplia y reciente biografía, tiene poca paciencia para tales mitos. “Las pruebas son abrumadoras”, dijo a El País. “Colón era genovés.”
Esa conclusión puede parecer sencilla, pero corta de raíz siglos de especulación, orgullo y mitificación. El propio Colón fomentó la confusión, difuminando sus orígenes en cartas y documentos para parecer más cosmopolita, más misterioso, y quizá menos provinciano de lo que realmente era. Mira Caballos sostiene que, antes de debatir qué significó Colón para la historia, debemos entender quién fue: un marino mercante del bullicioso puerto de Génova, moldeado por los vientos del comercio y los libros de cuentas, no por un destino divino.
Esa base es importante. Génova producía marineros astutos, cartógrafos talentosos y comerciantes duros que traficaban tanto en bienes como en ideas. El genio de Colón no fue la inspiración celestial, sino la persistencia. Vendió un sueño a los monarcas más escépticos de Europa y lo hizo realidad por pura obstinación.
La fe de un converso —y la política de la persuasión
Si su lugar de nacimiento ha sido motivo de disputa, también lo ha sido su fe. ¿Era Colón secretamente judío, un cripto-creyente que navegaba bajo disfraz cristiano? Mira Caballos desmonta también ese mito romántico. “No era judío”, afirma el historiador. “Era un converso —un convertido— cuya piedad pública fue esencial para ganar el apoyo real.”
Colón entendía la política de la fe en una época en que la conversión podía salvar o destruir una vida. Rezaba en público, se encomendaba a la protección de la Virgen María y halagaba a los Reyes Católicos con visiones de propósito divino. A la reina Isabel incluso le declaró que los judíos y conversos eran enemigos de la prosperidad cristiana —una afirmación tanto estratégica como escalofriante.
Y, sin embargo, bajo esa ortodoxia, bullía algo más extraño. Colón garabateaba profecías bíblicas en los márgenes de sus libros y soñaba con reconquistar Jerusalén con las riquezas que esperaba hallar al otro lado del mar. Era parte fanático, parte oportunista: un hombre cuya certeza espiritual podía justificar cualquier viaje, cualquier costo.
“Era un converso que practicaba el cristianismo con fervor, pero mantenía ciertas convicciones judías”, dijo Mira Caballos a El País. Esa contradicción, sostiene, fue el motor secreto de la ambición de Colón. Su fe no era estable: era combustible. Y alimentó la apuesta que cambió el mundo.
El error más fructífero en la historia de los mapas
Como navegante, Colón era talentoso. Como científico, estaba irremediablemente equivocado. Su ruta occidental hacia Asia —el sueño que lo hizo famoso— se basaba en malas matemáticas y pensamiento ilusorio. Para resolver el gran problema de la época —la inmensa distancia entre Europa y Asia—, redujo la circunferencia del planeta en aproximadamente una cuarta parte, apoyándose en dudosas autoridades medievales como Pierre d’Ailly y Paolo dal Pozzo Toscanelli.
Fue, en palabras de Mira Caballos, “el error más fructífero de la historia”.
Los expertos portugueses se rieron de él; los españoles, al principio, también. Lo que convenció a la Corona no fue el cálculo, sino la convicción. Colón envolvió la geografía en teología, transformando una propuesta comercial en una profecía. Prometió no solo oro, sino revelación, presentando su expedición como parte del plan divino.
El resultado fue un viaje precario: tres pequeñas naves, apenas aptas para el mar, comandadas por un hombre que creía que la providencia divina compensaría los errores de sus mapas. Regresó con baratijas de oro, aves exóticas y personas adornadas con plumas, que serían exhibidas como maravillas. No era prueba de Asia, pero sí un espectáculo. La Corona lo compró, y siguió una segunda expedición, esta vez una armada.
Colón había descubierto el arte de vender el descubrimiento mismo: en política, lo que traes de vuelta importa más que cómo llegaste allí.
Un hábil navegante, un pésimo gobernador —y un hombre que no murió pobre
Los mitos se deshacen más rápido cuando pisa tierra firme. Colón sabía leer los estados de ánimo del mar, pero no sabía gobernar hombres. Su mandato en el Caribe estuvo marcado por una mezcla de crueldad e incompetencia, que provocó motines uno tras otro. En su tercer viaje regresó a España encadenado —fue liberado poco después, pero despojado de sus títulos para siempre.
De esa caída nació otra leyenda: que Colón murió empobrecido y olvidado. La verdad, insiste Mira Caballos, es menos trágica. “La Corona le pagó 8.000 pesos de oro en 1504 y nuevamente en 1505”, contó a El País. Sus descendientes vivieron cómodamente; su nombre nunca se desvaneció.
Tampoco fue completamente engañado sobre lo que había encontrado. Aunque siguió afirmando que había llegado a Asia —el orgullo y los contratos lo exigían—, sus escritos privados sugieren que intuía algo más grande: un “nuevo mundo” fuera de cualquier mapa. No podía admitirlo en voz alta: había prometido las Indias, y confesar su error era invitar la ruina.
Quizá ese sea el rasgo más constante de Colón: el orgullo unido a la perseverancia. No fue el visionario que reinventó el cosmos, sino el negociador incansable que dobló los hechos hasta que le generaron ganancias y la fe hasta que sirvió al imperio. Convirtió sus errores de cálculo en milagros, y Europa lo recompensó por ello.
Un espejo de su tiempo
En el relato de Mira Caballos, Colón no es ni ídolo ni villano, sino un espejo de su época: producto de las casas de comercio de Génova y del cristianismo militante de la Reconquista; un marino experto y un místico que citaba las Escrituras como política marítima. Encarnó a una Europa que santificaba la conquista mientras predicaba la salvación, que celebraba el descubrimiento mientras borraba a los “descubiertos”.
Y, sin embargo, sigue siendo extrañamente moderno. Su mezcla de audacia, autopromoción y manipulación de datos resultaría familiar en cualquier siglo. Cambió el mundo no porque tuviera razón, sino porque se negó a admitir que estaba equivocado.
Como dijo Mira Caballos a El País: “Colón fue valiente, miope y brillante de una manera peligrosa. Doblegó la realidad hasta que se conformó con su convicción —y así es como funciona la historia: los obstinados a veces dan forma al mapa.”
La lección, cinco siglos después, no es romantizarlo, sino leerlo con claridad: cambiar el mito por la evidencia, la certeza por la complejidad. Colón no murió pobre. No nació en mil lugares. No robó un mapa secreto. Cometió el mayor error de navegación de la historia —y lo convirtió en un imperio.
Lea Tambien: México convierte The Smashing Machine en una historia sobre el corazón, no sobre la fama
Eso, nos recuerda Mira Caballos, es lo que lo hace humano: un genio del error, un hombre que midió mal el mundo y, por accidente, encontró otro.