La discapacidad invisible de América Latina: por qué la migraña exige reconocimiento urgente ahora
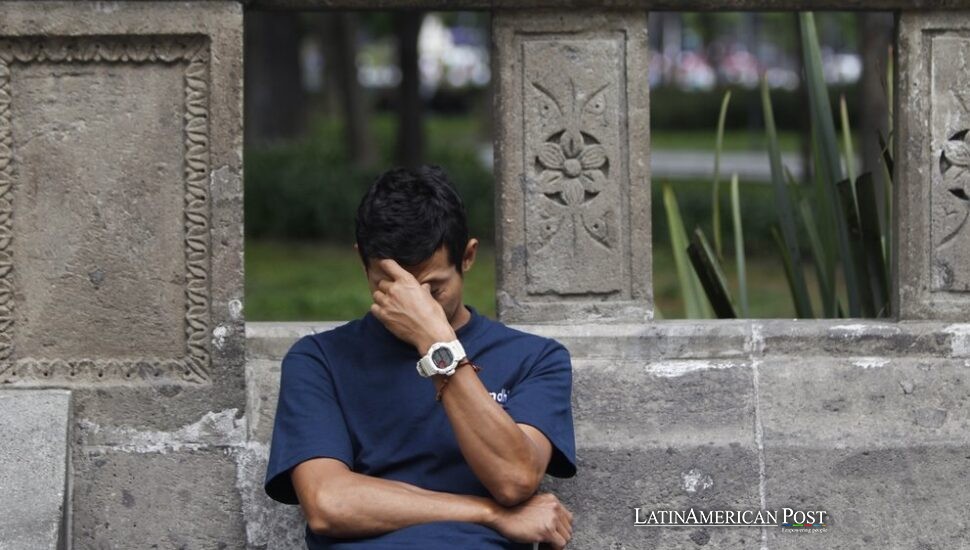
La migraña no es solo un dolor de cabeza. Es un trastorno neurológico que incapacita a millones de personas en toda América Latina, reduciendo la productividad, afectando la vida familiar y exigiendo dignidad en la atención. Los datos de la encuesta AHF–EFE indican que la crisis es urgente, generalizada y ya no se puede ignorar.
El peso oculto de la migraña en América Latina
En México y en toda la región, la migraña es un ladrón silencioso de oportunidades. Interrumpe las jornadas laborales de golpe, descarrila planes de estudio y erosiona la calidad de vida en los años en que las carreras y las familias deberían estar floreciendo. Según una encuesta de AHF realizada entre febrero y agosto de 2025 en siete países, la carga recae sobre todo en las mujeres. En México, el 76 % de las personas encuestadas fueron mujeres, en su mayoría de entre 25 y 44 años, precisamente la etapa en que la sociedad espera un equilibrio entre productividad y cuidado.
Los tiempos son implacables. Casi la mitad de los encuestados reportaron crisis que duran más de nueve horas, y algunos soportaron episodios de más de tres días. Sin embargo, uno de cada cuatro esperó más de cinco años para recibir un diagnóstico, y casi el 30 % aún carece de uno. Para la doctora Martha García, líder médica de migraña en Pfizer México, los hallazgos exponen un fracaso sistémico: “A pesar de su alta prevalencia, muchas personas siguen sin diagnóstico o reciben una atención fragmentada. Enfrentan altos costos personales, cobertura de seguros limitada y escaso acceso a especialistas”, dijo a EFE. No es una queja, es un mapa del abandono.
Productividad destrozada por el dolor… y el presentismo
El costo económico de la migraña no está solo en el ausentismo. Se esconde en el presentismo: estar físicamente presente pero mentalmente limitado. Más de la mitad de los pacientes reportaron trabajar durante las crisis con un desempeño muy reducido; el 37 % experimentó caídas drásticas en la productividad y casi el 10 % reportó ausencias frecuentes. Los empleadores cuentan horas; la migraña borra resultados.
El daño no termina al salir de la oficina. El 58 % de los encuestados describió sentir enojo o frustración durante o después de las crisis; casi cuatro de cada diez enfrentaron depresión o tristeza prolongada. Más de la mitad vio alteradas sus tareas diarias, y siete de cada diez experimentaron fatiga persistente y falta de concentración: la niebla tras la tormenta. La migraña no deja rincón de la vida intacto: noches de cine canceladas, recogidas escolares perdidas, fines de semana negociando con la siguiente ola de dolor.
La tragedia es que esto parece rutina. A los pacientes se les dice que es “solo estrés” o “solo un dolor de cabeza”. En México, el 44 % afirmó que sus síntomas fueron desestimados o minimizados antes del diagnóstico. Cada desestimación retrasa la atención, profundiza el estigma e incorpora la culpa como una comorbilidad más. El mensaje es devastadoramente claro: si tu enfermedad es invisible, tu sufrimiento es opcional. No lo es.
Una respuesta sanitaria fallida
La información es poder en las enfermedades crónicas, y demasiados pacientes carecen de él. Más de la mitad de los encuestados se sintieron mal informados sobre los tratamientos, y uno de cada tres estaba insatisfecho con la atención recibida. En una región donde los neurólogos son escasos y las listas de espera largas, esta brecha de conocimiento es catastrófica.
El cuidado de la migraña no se reduce a una receta. La evidencia es más sólida cuando es multimodal: preventivos modernos y terapias agudas específicas, sí, pero también apoyo psicológico, gestión del sueño y de desencadenantes, y redes comunitarias que ayuden a los pacientes a sobrellevar las crisis sin perder ingresos ni dignidad. Capacitar a los clínicos para detectar la migraña de forma temprana—y comunicarse sin condescendencia—es tan vital como ampliar el acceso a medicamentos avanzados. “La migraña no es invisible para quienes la padecen, pero el camino del paciente es largo y lleno de estereotipos. Necesitamos transformar este conocimiento en acciones que la reconozcan como una enfermedad incapacitante con impactos reales”, dijo la Dra. García a EFE. Eso es un plan de acción, no un eslogan.
La política puede moverse rápido si lo decide. Las rutas de atención primaria deberían incluir tamizajes estandarizados, criterios claros de referencia y preventivos de primera línea asequibles. Aseguradoras—públicas y privadas—deben cubrir medicamentos basados en evidencia, incluyendo opciones más recientes cuando estén clínicamente indicadas, junto con terapias conductuales que reduzcan la frecuencia de crisis. Y dado que la migraña suele coexistir con ansiedad, depresión y ciclos hormonales, la atención integrada debe ser la norma, no la excepción.
Rompiendo el ciclo de invisibilidad
La migraña roba tiempo, ingresos y dignidad a millones, pero rara vez recibe la atención de enfermedades como el cáncer, la diabetes o las cardiopatías. La invisibilidad es peligrosa: sin reconocimiento, no hay presión para mejorar la cobertura, invertir en concienciación o aprobar nuevas terapias en los cuadros básicos. Sin un cambio cultural, los trabajadores seguirán siendo castigados por condiciones que no pueden controlar; los estudiantes seguirán reprobando clases a las que no pudieron asistir; los padres seguirán pidiendo disculpas por un dolor que no eligieron.
Los datos de AHF–EFE abren una puerta. Los números dan forma a lo que los pacientes han dicho durante años: la migraña es un trastorno neurológico con consecuencias sociales. Los gobiernos pueden empezar por incluir la migraña en los marcos nacionales de discapacidad y enfermedades crónicas, recolectar datos rutinarios sobre prevalencia y pérdida de productividad, y financiar campañas públicas que enseñen señales de alerta y respuestas iniciales. Los empleadores pueden adoptar políticas flexibles—como salas silenciosas, iluminación ajustada y opciones de teletrabajo durante las crisis—que cuestan poco y devuelven lealtad. Las escuelas pueden permitir adaptaciones médicas sin estigma. Los sistemas de salud pueden establecer clínicas rápidas para casos refractarios, asegurando que los pacientes no se pierdan en bucles de referencia mientras sus vidas quedan en pausa.
Por encima de todo, América Latina debe abandonar el mito de que la migraña es un defecto de carácter. No es una debilidad personal. Es una condición neurológica que puede manejarse con las herramientas adecuadas: diagnóstico oportuno, tratamiento apropiado, educación constante y respeto. El reconocimiento en sí mismo es una forma de cuidado: valida el dolor, abre cobertura y acorta el camino del primer ataque al primer alivio.
Lea Tambien: Pisos de Concreto, Futuros Vivos: Cómo Guatemala Puede Poner Fin a una Crisis de Salud Prevenible
Ignórala, y los costos seguirán escalando—no solo en el PIB, sino en potencial desperdiciado. Escúchala, y la región ganará algo más que productividad: una ética pública que se niega a tratar el sufrimiento invisible como opcional. Así es como la dignidad entra en una clínica. Así es como la vida se reanuda. Y así es como una enfermedad incomprendida finalmente sale a la luz, donde siempre debió estar.





