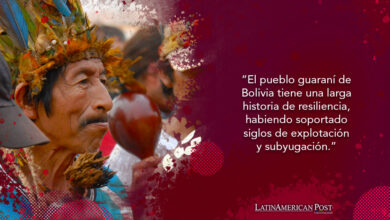Artesanas bolivianas reviven los antiguos textiles awayu con diseños modernos

Los textiles indígenas tejidos a mano, conocidos como awayus, han acompañado a los bolivianos durante siglos, almacenando memorias, saberes científicos y significados espirituales en sus hilos. Hoy, estas coloridas piezas de historia viva reciben un renovado reconocimiento en una nueva exposición que celebra su legado vital.
Hilos que portan vida
En La Paz, Bolivia, una exposición recientemente inaugurada titulada Memorias del awayu y llijlla: protectoras y transportadoras de la vida ilumina el recorrido milenario de los textiles indígenas más icónicos del país. Curada por la artista, poeta y directora de museo Elvira Espejo y el investigador Edwin Usquiano—ambos de herencia aymara—la muestra en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef) revela cómo los awayus (en aymara), llijllas (en quechua) o aguayos (término en español) fusionan el conocimiento ancestral con el arte contemporáneo.
Espejo explica a la agencia EFE que estos tejidos están “vivos”, codificando desde matemáticas avanzadas hasta tradiciones espirituales. “Muchas veces, los investigadores externos solo ven una capa superficial porque no son tejedores”, señala, destacando cómo los cálculos precisos de urdimbre y trama generan complejos patrones y símbolos. Para el ojo inexperto, un awayu podría parecer solo un vibrante pedazo de tela, pero en manos de artesanas indígenas, se convierte en un portador de identidad, historias y valores intangibles.
El significado profundo de los hilos se revela al considerar sus usos. Los awayus cargan productos agrícolas, envuelven a recién nacidos—llamados wawas en quechua—e incluso cumplen funciones clave en rituales de parto. Estos “contenedores portátiles de vida” han acompañado a familias andinas a través de montañas y valles durante siglos, transmitiendo conocimiento en cada hilera cuidadosamente tejida.
A través de las épocas: de textiles arcaicos a la moda rápida
Dividida en tres secciones, la exposición abarca desde la era arqueológica hasta la época colonial y los tiempos modernos. Se exhiben unas 30 piezas, incluyendo reproducciones contemporáneas de textiles que datan del año 1420, telas originales de entre 1700 y 1900, y obras actuales. Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) también contribuyeron con pinturas que retratan awayus antiguos en contextos históricos.
El investigador y co-curador Edwin Usquiano comenta a EFE que los primeros objetos, conocidos como aqhullas y llaqhutas, estaban hechos generalmente de fibras de llama o alpaca y cumplían funciones tanto prácticas como ceremoniales en las sociedades precoloniales. Las mujeres usaban el aqhulla para cubrirse la espalda o cargar bebés, mientras que el llaqhuta—dos paneles unidos—era una especie de manto protector masculino. Con el tiempo, las influencias coloniales introdujeron piezas como los mantiyus, tejidos con franjas oscuras y claras, relegando los antiguos patrones iconográficos a los rituales.
Ya en la era republicana, se incorporaron imágenes más grandes y audaces en las prendas cotidianas. En la sección moderna de la muestra, los visitantes conocen la evolución continua del awayu, incluyendo los tejidos en diagonal que los hombres usan en festividades, los diseños horizontales para el transporte de bienes o los kimsa khallu (“tres paneles”), una variante de grandes patrones y colores brillantes emblemática de las festividades del altiplano.
Sin embargo, como revela la exposición, no todos los avances han favorecido al oficio. Con la industrialización, muchos artesanos recurrieron a hilos acrílicos sintéticos, desplazando las fibras orgánicas de alpaca, llama u oveja que antes constituían la esencia de estos tejidos. Espejo advierte que estos insumos industriales más baratos alimentan una mentalidad de “moda rápida”, que eclipsa el proceso delicado y cargado de ritualidad de recolectar, hilar y teñir fibras naturales. “Consumimos telas artificiales chinas que son muy baratas, pero perdemos los beneficios ecológicos y de salud de las telas orgánicas”, lamenta en diálogo con EFE.
Esta tendencia también diluye la energía intangible—qamasa y Ajayu, en aymara—que los tejedores infunden en telas hechas con hilos naturales. “Cada paso antes era un ritual”, agrega Usquiano. Los tejedores pedían permiso a las deidades protectoras para recolectar las fibras animales, otorgando así armonía espiritual al tejido terminado.
Reivindicar la ciencia e identidad indígenas
Al ofrecer una ventana al complejo mundo matemático, lingüístico y patrimonial de los awayus, el Musef espera inspirar a las nuevas generaciones a mirar más allá de la belleza superficial. Los organizadores de la exposición quieren que los visitantes vean estos textiles como “libros vivos” y dinámicos, que almacenan conocimientos y memorias culturales que pueden guiar el futuro de Bolivia. “Se trata de reivindicar la ciencia y la tecnología dentro de estos diseños ancestrales, para que no se pierdan en el tiempo”, explica Espejo.
Esta visión subraya la resiliencia de los aguayos frente a siglos de cambios: desde civilizaciones preincaicas que experimentaban con tintes indelebles, pasando por la época colonial en que ciertos patrones fueron prohibidos para el uso diario, hasta las actuales presiones del mercado que desvalorizan el trabajo manual. Los aguayos siempre se han adaptado, demostrando que las semillas de la identidad permanecen arraigadas en cada hilo de urdimbre.
De cara al futuro, muchos en la comunidad textil creen que su arte puede prosperar nuevamente si se respeta más y se compensa de manera justa a los artesanos. Algunos diseñadores bolivianos ya están reintroduciendo los textiles orgánicos en sus líneas de moda, uniendo tradición con estilo contemporáneo. Otros se centran en la educación, enseñando técnicas de tejido a jóvenes locales o colaborando con antropólogos para descifrar antiguos símbolos.
Por ahora, la muestra es un llamado a la acción, invitando a los bolivianos a reflexionar sobre su herencia cultural y mostrando cómo estos textiles siguen siendo vitales. “Queremos que la gente entienda que cada pieza es el resultado de siglos de conocimiento”, afirma Espejo. “Son testimonios vivos que transportan ideas, cargan niños y preservan un patrimonio que nos pertenece a todos”.
Lea Tambien: La hispanocubana Habanos, eufórica tras fallo en EE. UU. que consolida históricos derechos sobre Cohiba
Los visitantes salen del museo con una nueva conciencia: los awayus pueden ser tan expresivos y actuales como cualquier prenda de alta costura, pero están infinitamente más arraigados en la tierra y el espíritu de Bolivia. En esa doble identidad—objeto histórico y extensión viva del saber ancestral—estos textiles reafirman su lugar legítimo en el centro de la expresión boliviana.