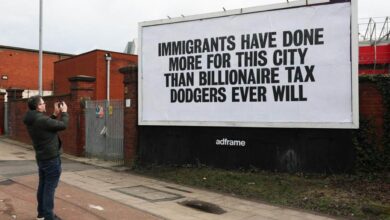River vive la despedida de Gallardo mientras el hogar sigue llamando

Marcelo Gallardo dirigió ayer su último partido al frente de River Plate en el Monumental, cerrando un segundo ciclo marcado por derrotas y sin trofeos. Su despedida nos recuerda una verdad familiar en el fútbol argentino: los ídolos se van, pero rara vez se alejan por mucho tiempo.
Un video, una práctica y una despedida que duele
Tras el entrenamiento del lunes, River Plate compartió un video en X. No hubo conferencia de prensa ni una larga introducción, solo un mensaje que golpeó fuerte a los hinchas—hinchas que han aprendido a medir el tiempo por entrenadores y finales.
“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, dijo Marcelo Gallardo a EFE en el mensaje grabado.
Cerrará ayer en el Monumental ante Banfield, poniendo fin a su segundo ciclo como entrenador de River. Comenzó el 5 de agosto de dos mil veinticuatro. Termina sin títulos, con trece derrotas en los últimos veinte partidos y con la sensación de un ciclo que se quedó sin oxígeno.
El estadio mismo prepara el escenario incluso antes de que empiece el partido. El Monumental lleva el sonido de una manera especial—un rugido fuerte y envolvente que se siente casi como el clima. En pocas palabras, los hinchas seguirán viniendo. Siempre lo hacen, incluso cuando están de duelo en vez de celebrar.
La segunda despedida de Gallardo llega tras una derrota por uno a cero ante Vélez, su tercera caída consecutiva en el Apertura local. Las primeras señales públicas del final llegaron un día antes, cuando eligió no hablar con la prensa tras esa derrota. El silencio es una declaración en sí misma en el fútbol argentino. Todos lo escuchan.
El problema es que Gallardo no es cualquier entrenador en River. Es el más exitoso en la historia del club, y esa historia no es pequeña. Así que cuando dice que se va, la pregunta no es solo por qué falló esta etapa, sino también por qué se va. Es qué es River sin él, y qué es él sin River.

Dos ciclos, una sombra que nunca se va
La primera despedida de Gallardo del banco de River fue el 13 de noviembre de 2022, durante un amistoso ante el Betis, dirigido por Manuel Pellegrini. Ese adiós se sintió diferente. Marcó el final de una era brillante—una que los hinchas cuentan como leyenda familiar.
Esta segunda etapa, que comenzó tras la salida de Martín Demichelis, nunca estuvo a la altura de la primera. Los resultados están a la vista. Sin trofeos. Una racha de derrotas. Un equipo que, por momentos, parecía intentar recordar cómo era ganar.
Y aun así, la sombra de su primer ciclo permaneció, porque es imposible de borrar. En esa etapa anterior, ganó catorce títulos, incluidas dos Copas Libertadores en dos mil quince y dos mil dieciocho. La segunda tiene un peso especial en la geografía emocional de River, porque llegó tras vencer a Boca Juniors en la final de Madrid.
Ningún trofeo, dicen las crónicas, igualará jamás lo que eso significó en el corazón de los hinchas de River. Gallardo será siempre el técnico que le ganó una final de Libertadores a los Xeneizes.
Eso distorsiona cada temporada posterior. Una vez que entregás una cima así, cada bajón se siente como traición, aunque sea solo el declive deportivo normal. Cada derrota se mide contra la memoria, y la memoria es invicta.
Gallardo no llegó a River como un forastero. Es producto del club, un jugador que ganó la Copa Libertadores en mil novecientos noventa y seis, la Supercopa Sudamericana en mil novecientos noventa y siete y seis títulos locales en distintos torneos Apertura y Clausura. Su carrera como futbolista se extendió más allá de Argentina, con títulos en el AS Mónaco y un campeonato en el Paris Saint-Germain, además de pasos por DC United y Nacional.
Pero la constante es su regreso. Jugó en River en tres períodos distintos. Se fue, luego volvió. Se fue otra vez, y volvió una vez más. El ritmo de su carrera coincide con un verso de Nocturno a mi barrio, de Aníbal Troilo: alguien dijo una vez que me fui de mi barrio, ¿cuándo?, si siempre estoy llegando.
Esa frase explica mejor que nada por qué este adiós no se siente definitivo, aunque duela como una herida.

Una estatua fuera del Monumental y la política del legado
Tras retirarse como jugador en Nacional, Gallardo inició allí su carrera como entrenador y ganó el campeonato uruguayo en 2011. En 2014, regresó a River como técnico, presentado ante la prensa por Enzo Francescoli, leyenda viva del club y jefe de la secretaría técnica. Francescoli también estuvo a su lado en la conferencia de prensa cuando Gallardo anunció su primera despedida el 13 de octubre de 2022.
Sus logros como entrenador de River fueron tan extensos que el club le erigió una estatua fuera del Estadio Más Monumental, como también lo hizo con Ángel Amadeo Labruna. Las crónicas dicen que Gallardo iguala a Labruna con 22 trofeos sumando lo que ganó como jugador y como técnico.
La lista de títulos bajo el primer ciclo de Gallardo como entrenador es como una historia comprimida del club: Copa Sudamericana en dos mil catorce, Recopa Sudamericana en dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecinueve, Libertadores en dos mil quince y dos mil dieciocho, Suruga Bank en dos mil quince, Copa Argentina en dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil diecinueve, Supercopa Argentina en dos mil diecisiete y dos mil diecinueve, y luego la liga local y el Trofeo de Campeones en dos mil veintiuno.
El punto de comparación también es revelador. Antes de la primera llegada de Gallardo como entrenador, River tenía solo cinco títulos internacionales. Su gestión transformó la reputación externa del club, no solo en Argentina sino en toda Sudamérica y más allá.
Aquí es donde está el verdadero debate. River Plate no es solo un equipo. Es una institución con política, dinero, luchas de poder y expectativas altísimas que ejercen presión. Cuando un entrenador se convierte en monumento—una estatua fuera del estadio—el club debe decidir si está construyendo un futuro o si está atado a un pasado que no puede repetir.
El segundo ciclo de Gallardo terminó sin trofeos, pero el club todavía siente el impacto de lo que construyó. Los estándares siguen. Los hinchas siguen. El estadio sigue. Ahora, los dirigentes de River tendrán que convencer a un público acostumbrado a pensar que la grandeza es para siempre.
La pregunta ahora es si River puede ver esto como un final sin convertirlo en un exilio. La historia de Gallardo, como muestran estas crónicas, no incluye largas ausencias. Cuatro años es el máximo que estuvo lejos de Núñez antes de volver.
El jueves será su último partido de este segundo ciclo. Él dice que la emoción y el dolor son reales. Lo son. Pero el fútbol argentino tiene la costumbre de convertir las despedidas en comas, no en puntos finales.
Y con Gallardo, el club lo sabe. Incluso ahora. Sobre todo ahora.
Lea También: México apuesta por la calma mundialista mientras se extiende el impacto de la caída de Mencho